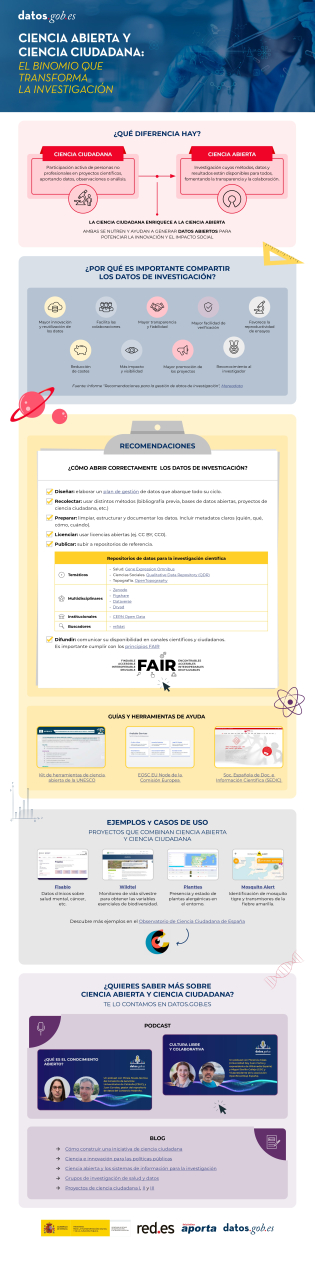La participación ciudadana en la recopilación de datos científicos impulsa una ciencia más democrática, al involucrar a la sociedad en los procesos de I+D+i y reforzar la rendición de cuentas. En este sentido, existen diversidad de iniciativas de ciencia ciudadana puestas en marcha por entidades como CSIC, CENEAM o CREAF, entre otras. Además, actualmente, existen numerosas plataformas de plataformas de ciencia ciudadana que ayudan a cualquier persona a encontrar, unirse y contribuir a una gran diversidad de iniciativas alrededor del mundo, como por ejemplo SciStarter.
Algunas referencias en legislación nacional y europea
Diferentes normativas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, destacan la importancia de promover proyectos de ciencia ciudadana como componente fundamental de la ciencia abierta. Por ejemplo, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que las universidades promoverán la ciencia ciudadana como un instrumento clave para generar conocimiento compartido y responder a retos sociales, buscando no solo fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad, sino también contribuir a un desarrollo territorial más equitativo, inclusivo y sostenible.
Por otro lado, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, promueve “la participación de la ciudadanía en el proceso científico técnico a través, entre otros mecanismos, de la definición de agendas de investigación, la observación, recopilación y procesamiento de datos, la evaluación de impacto en la selección de proyectos y la monitorización de resultados, y otros procesos de participación ciudadana”.
A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2021/695 que establece el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa”, indica la oportunidad de desarrollar proyectos codiseñados con la ciudadanía, avalando la ciencia ciudadana como mecanismo de investigación y vía de difusión de resultados.
Iniciativas de ciencia ciudadana y planes de gestión de datos
El primer paso para definir una iniciativa de ciencia ciudadana suele ser establecer una pregunta de investigación que necesite de una recopilación de datos que pueda abordarse con la colaboración de la ciudadanía. Después, se diseña un protocolo accesible para que los participantes recojan o analicen datos de forma sencilla y fiable (incluso podría ser un proceso gamificado). Se deben preparar materiales formativos y desarrollar un medio de participación (aplicación, web o incluso papel). También se planifica cómo comunicar avances y resultados a la ciudadanía, incentivando su participación.
Al tratarse de una actividad intensiva en la recolección de datos, es interesante que los proyectos de ciencia ciudadana dispongan de un plan de gestión de datos que defina el ciclo de vida del dato en proyectos de investigación, es decir cómo se crean, organizan, comparten, reutilizan y preservan los datos en iniciativas de ciencia ciudadana. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de ciencia ciudadana no dispone de este plan: en este reciente artículo de investigación se encontró que sólo disponían de plan de gestión de datos el 38% de proyectos de ciencia ciudadana consultados.

Figura 1. Ciclo de vida del dato en proyectos de ciencia ciudadana Fuente: elaboración propia – datos.gob.es.
Por otra parte, los datos procedentes de la ciencia ciudadana solo alcanzan todo su potencial cuando cumplen los principios FAIR y se publican en abierto. Con el fin de ayudar a tener este plan de gestión de datos que hagan que los datos procedentes de iniciativas de ciencia ciudadana sean FAIR, es preciso contar con estándares específicos para ciencia ciudadana como PPSR Core.
Datos abiertos para ciencia ciudadana con el estándar PPSR Core
La publicación de datos abiertos debe considerarse desde etapas tempranas de un proyecto de ciencia ciudadana, incorporando el estándar PPSR Core como pieza clave. Como mencionábamos anteriormente, cuando se formulan las preguntas de investigación, en una iniciativa de ciencia ciudadana, se debe plantear un plan de gestión de datos que indique qué datos recopilar, en qué formato y con qué metadatos, así como las necesidades de limpieza y aseguramiento de calidad a partir de los datos que recolecte la ciudadanía, además de un calendario de publicación.
Luego, se debe estandarizar con PPSR (Public Participation in Scientific Research) Core. PPSR Core es un conjunto de estándares de datos y metadatos, especialmente diseñados para fomentar la participación ciudadana en procesos de investigación científica. Posee una arquitectura de tres capas a partir de un Common Data Model (CDM). Este CDM ayuda a organizar de forma coherente y conectada la información sobre proyectos de ciencia ciudadana, los conjuntos de datos relacionados y las observaciones que forman parte de ellos, de tal manera que el CDM facilita la interoperabilidad entre plataformas de ciencia ciudadana y disciplinas científicas. Este modelo común se estructura en tres capas principales que permiten describir de forma estructurada y reutilizable los elementos clave de un proyecto de ciencia ciudadana. La primera es el Project Metadata Model (PMM), que recoge la información general del proyecto, como su objetivo, público participante, ubicación, duración, personas responsables, fuentes de financiación o enlaces relevantes. En segundo lugar, el Dataset Metadata Model (DMM) documenta cada conjunto de datos generado, detallando qué tipo de información se recopila, mediante qué método, en qué periodo, bajo qué licencia y con qué condiciones de acceso. Por último, el Observation Data Model (ODM) se centra en cada observación individual realizada por los participantes de la iniciativa de ciencia ciudadana, incluyendo la fecha y el lugar de la observación y el resultado. Es interesante resaltar que este modelo de capas de PPSR-Core permite añadir extensiones específicas según el ámbito científico, apoyándose en vocabularios existentes como Darwin Core (biodiversidad) o ISO 19156 (mediciones de sensores). (ODM) se centra en cada observación individual realizada por los participantes de la iniciativa de ciencia ciudadana, incluyendo la fecha y el lugar de la observación y el resultado. Es interesante resaltar que este modelo de capas de PPSR-Core permite añadir extensiones específicas según el ámbito científico, apoyándose en vocabularios existentes como Darwin Core (biodiversidad) o ISO 19156 (mediciones de sensores).

Figura 2. Arquitectura de capas de PPSR CORE. Fuente: elaboración propia – datos.gob.es.
Esta separación permite que una iniciativa de ciencia ciudadana pueda federar automáticamente la ficha del proyecto (PMM) con plataformas como SciStarter, compartir un conjunto de datos (DMM) con un repositorio institucional de datos abiertos científicos, como aquellos agregados en RECOLECTA del FECYT y, al mismo tiempo, enviar observaciones verificadas (ODM) a una plataforma como GBIF sin redefinir cada campo.
Además, el uso de PPSR Core aporta una serie de ventajas para la gestión de los datos de una iniciativa de ciencia ciudadana:
- Mayor interoperabilidad: plataformas como SciStarter ya intercambian metadatos usando PMM, por lo que se evita duplicar información.
- Agregación multidisciplinar: los perfiles del ODM permiten unir conjuntos de datos de dominios distintos (por ejemplo, calidad del aire y salud) alrededor de atributos comunes, algo crucial para estudios multidisciplinares.
- Alineamiento con principios FAIR: los campos obligatorios del DMM son útiles para que los conjuntos de datos de ciencia ciudadana cumplan los principios FAIR.
Cabe destacar que PPSR Core permite añadir contexto a los conjuntos de datos obtenidos en iniciativas de ciencia ciudadana. Es una buena práctica trasladar el contenido del PMM a lenguaje entendible por la ciudadanía, así como obtener un diccionario de datos a partir del DMM (descripción de cada campo y unidad) y los mecanismos de transformación de cada registro a partir del ODM. Finalmente, se puede destacar iniciativas para mejorar PPSR Core, por ejemplo, a través de un perfil de DCAT para ciencia ciudadana.
Conclusiones
Planificar la publicación de datos abiertos desde el inicio de un proyecto de ciencia ciudadana es clave para garantizar la calidad y la interoperabilidad de los datos generados, facilitar su reutilización y maximizar el impacto científico y social del proyecto. Para ello, PPSR Core ofrece un estándar basado en niveles (PMM, DMM, ODM) que conecta los datos generados por la ciencia ciudadana con diversas plataformas, potenciando que estos datos cumplan los principios FAIR y considerando, de manera integrada, diversas disciplinas científicas. Con PPSR Core cada observación ciudadana se convierte fácilmente en datos abiertos sobre el que la comunidad científica pueda seguir construyendo conocimiento para el beneficio de la sociedad.
Jose Norberto Mazón, Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.
La ciencia ciudadana se está consolidando como una de las fuentes de referencia más relevantes en la investigación contemporánea. Así lo reconoce el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que define la ciencia ciudadana como una metodología y un medio para el fomento de la cultura científica en la que confluyen estrategias propias de la ciencia y de la participación ciudadana.
Ya hablamos hace un tiempo de la importancia que la ciencia ciudadana tenía en la sociedad. Hoy en día, los proyectos de ciencia ciudadana no solo han aumentado en número, diversidad y complejidad, sino que también han impulsado un significativo proceso de reflexión sobre cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a la generación de datos y conocimiento.
Para llegar a este punto, programas como Horizonte 2020, que reconocía explícitamente la participación ciudadana en ciencia, han jugado un papel fundamental. Más en concreto, el capítulo "Ciencia con y para la sociedad” dio un importante empuje a este tipo de iniciativas en Europa y también en España. De hecho, a raíz de la participación española en dicho programa, así como en iniciativas paralelas, los proyectos españoles han ido aumentando su envergadura y las conexiones con iniciativas internacionales.
Este creciente interés por la ciencia ciudadana también se traduce en políticas concretas. Ejemplo de ello es la actual Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI), para el periodo 2021-2027 que incluye “la responsabilidad social y económica de la I+D+I a través de la incorporación de la ciencia ciudadana”.
En definitiva, comentamos hace un tiempo, las iniciativas de ciencia ciudadana buscan incentivar una ciencia más democrática, que responda a los intereses de toda la ciudadanía y que genere información que se pueda reutilizar en pro de la sociedad. A continuación, mostramos algunos ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana que ayudan a recolectar datos cuya reutilización puede tener un impacto positivo en la sociedad:
Proyecto AtmOOs Academic: Educación y ciencia ciudadana sobre contaminación atmosférica y movilidad.
En este programa, Thigis desarrolló una prueba piloto de ciencia ciudadana sobre movilidad y medio ambiente con los alumnos de un colegio del distrito del Eixample de Barcelona. Este proyecto, que ya es replicable en otros centros educativos, consiste en recoger datos de patrones de movilidad del alumnado para analizar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad.
En la web de AtmOOs Academic se pueden visualizar los resultados de todas las ediciones que llevan realizándose anualmente desde el curso 2017-2018 y muestran información sobre los vehículos que emplean los alumnos para ir a clase o las emisiones generadas según etapa escolar.
WildINTEL: Proyecto de investigación sobre el monitoreo de vida en Huelva
La Universidad de Huelva y la Agencia Estatal de Investigaciones Científicas (CSIC) colaboran para construir un sistema de monitoreo de vida silvestre para obtener las variables esenciales de biodiversidad. Para llevarlo a cabo, se utilizan cámaras de fototrampeo de captura remota de datos e inteligencia artificial.
El proyecto WildINTEL se centra en el desarrollo de un sistema de monitoreo que sea escalable y reproducible, facilitando así la recolección y gestión eficiente de datos sobre biodiversidad. Este sistema incorporará tecnologías innovadoras para proporcionar estimaciones demográficas precisas y objetivas de las poblaciones y comunidades.
A través de este proyecto, que empezó en diciembre de 2023 y seguirá ejecutándose hasta diciembre de 2026, se espera conseguir herramientas y productos para mejorar la gestión de la biodiversidad no solo en la provincia de Huelva sino en toda Europa.
IncluScience-Me: Ciencia ciudadana en el aula para impulsar la cultura científica y la conservación de la biodiversidad.
Este proyecto de ciencia ciudadana que combina educación y biodiversidad surge de la necesidad de abordar la investigación científica en las escuelas. Para ello, el alumnado toma el rol de persona investigadora para abordar un reto real: rastrear e identificar los mamíferos que habitan en sus entornos cercanos para ayudar a la actualización de un mapa de distribución y, por ende, a su conservación.
IncluScience-Me nace en la Universidad de Córdoba y, en concreto, en el Grupo de Investigación en Educación y Gestión de la Biodiversidad (Gesbio), y ha sido posible gracias a la participación de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de Ciudad Real (IREC), con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La Memoria del Rebaño: Corpus documental de la vida pastoril.
Este proyecto de ciencia ciudadana que lleva activo desde julio de 2023 tiene como objetivo recabar conocimientos y experiencias de pastores y pastoras, en activo y jubilados, sobre el manejo de rebaños y la actividad ganadera.
La entidad responsable del programa es el Institut Català de Paleoecología Humana i Evolució Social aunque también colaboran el Museu Etnogràfic de Ripoll, Institució Milà i Fontanals-CSIC, Universidad Autònoma de Barcelona y Universidad Rovira i Virgili.
A través del programa, se ayuda a interpretar el registro arqueológico y contribuye a conservar los conocimientos de la práctica pastoril. Además, pone en valor la experiencia y los conocimientos de las personas mayores, un trabajo que contribuye a acabar con la connotación negativa de la “vejez” en una sociedad que prima la “juventud”, es decir, que pasen de ser considerados sujetos pasivos a ser considerados sujetos sociales activos.
Plastic Pirates España: Estudio de la contaminación por plástico en ríos europeos.
Es un proyecto de ciencia ciudadana que se ha llevado a cabo durante el último año con jóvenes de entre 12 y 18 años de las comunidades de Castilla y León y Cataluña pretende contribuir a generar evidencias científicas y concienciación ambiental sobre los residuos plásticos en los ríos.
Para ello, grupos de jóvenes de diferentes centros educativos, asociaciones y agrupaciones juveniles, han participado en campañas de muestreo donde se recogen datos de la presencia de residuos y basuras, principalmente plásticos y microplásticos en las riberas y agua de los ríos.
En España este proyecto lo ha coordinado el Centro Tecnológico BETA de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña junto a la Universidad de Burgos y la Fundación Oxígeno. Puedes acceder a más información en su página web.
Estos son algunos ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana. Puedes consultar más en el Observatorio de Ciencia Ciudadana en España, una iniciativa que recoge múltiples recursos didácticos, informes y más información de interés sobre la ciencia ciudadana y su impacto en España. ¿Conoces algún otro proyecto? Mándanoslo a dinamizacion@datos.gob.es y podemos darlo a conocer a través de nuestros canales de difusión.
El verano supone para muchos la llegada de las vacaciones, una época en la que descansar o desconectar. Pero esos días libres también son una oportunidad para formarnos en diversas áreas y mejorar nuestras habilidades competitivas.
Para aquellos que quieran aprovechar las próximas semanas y adquirir nuevos conocimientos, las universidades españolas cuentan con una amplia oferta centrada en múltiples temáticas. En este artículo, recopilamos algunos ejemplos de cursos relacionados con la formación en datos.
Sistemas de Información Geográfica (SIG) con QGIS. Universidad de Alcalá de Henares (link no disponible).
El curso busca formar a los alumnos en las capacidades básicas en SIG para que puedan realizar procesos comunes como crear mapas para informes, descargar datos de un GPS, realizar análisis espaciales, etc. Cada estudiante tendrá la posibilidad de desarrollar su propio proyecto SIG con ayuda del profesorado. Está dirigido a estudiantes universitarios de cualquier disciplina, así como a profesionales interesados en aprender conceptos básicos para crear sus propios mapas o utilizar sistemas de información geográfica en sus actividades.
- Fecha y lugar: 27-28 de junio y 1-2 de julio en modalidad online.
Ciencia ciudadana aplicada a estudios de biodiversidad: de la idea a los resultados. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
Este curso aborda todos los pasos necesarios para diseñar, implementar y analizar un proyecto de ciencia ciudadana: desde la adquisición de conocimientos básicos hasta sus aplicaciones en investigación y proyectos de conservación. Entre otras cuestiones, se realizará un taller sobre el manejo de datos de ciencia ciudadana, con el foco puesto en plataformas como Observation.org y GBIF. También se enseñará a utilizar herramientas de ciencia ciudadana para el diseño de proyectos de investigación. El curso está dirigido a un público amplio, especialmente investigadores, gestores de proyectos de conservación y estudiantes.
- Fecha y lugar: Del 1al 3 de julio de 2024 en modalidad online y presencial (Sevilla).
Big Data. Análisis de datos y aprendizaje automático con Python. Universidad Complutense de Madrid.
Este curso pretende que los alumnos adquieran una visión global del amplio ecosistema Big Data, sus retos y aplicaciones, centrándose en las nuevas maneras de obtener, gestionar y analizar datos. Durante el curso se presentará el lenguaje Python y se mostrarán distintas técnicas de aprendizaje automático para el diseño de modelos que permitan obtener información valiosa a partir de un conjunto de datos. Está dirigido a cualquier estudiante universitario, docente, investigador, etc. con interés en la temática, ya que no se requieren conocimientos previos.
- Fecha y lugar: Del 1 al 19 de julio de 2024 en Madrid.
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica con R. Universidad de Santiago de Compostela.
Organizado por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Riesgos Naturales de la Asociación Española de Geografía junto a la Asociación Española de Climatología, este curso introducirá al alumno en dos grandes áreas de gran interés: 1) el manejo del entorno R, mostrando las diferentes formas de gestión, manipulación y visualización de datos. 2) el análisis espacial, la visualización y el trabajo con archivos raster y vectoriales, abordando los principales métodos de interpolación geoestadística. Para participar, no se requieren conocimientos previos de Sistemas de Información Geográfica o del entorno R.
- Fecha y lugar: Del 2 al 5 de julio de 2024 en Santiago de Compostela.
Inteligencia Artificial y Grandes Modelos de Lenguaje: Funcionamiento, Componentes Clave y Aplicaciones. Universidad de Zaragoza.
A través de este curso, los alumnos podrán comprender los fundamentos y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial centrada en grandes modelos de lenguaje (Large Language Model o LLM en sus siglas en inglés). Se enseñará a utilizar bibliotecas y marcos de trabajo especializados para trabajar con LLM, y se mostrarán ejemplos de casos de uso y aplicaciones a través de talleres prácticos. Está dirigido a profesionales y estudiantes del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones.
- Fecha y lugar: Del 3 al 5 de julio en Zaragoza.
Deep into Data Science. Universidad de Cantabria.
Este curso se centra en el estudio de grandes volúmenes de datos utilizando Python. El énfasis del curso se pone en el aprendizaje automático (Machine Learning en inglés), incluyendo sesiones sobre inteligencia artificial, redes neuronales o computación en la nube (Cloud Computing). Se trata de un curso técnico, que presupone conocimientos previos en ciencia y programación con Python.
- Fecha y lugar: Del 15 al 19 de julio de 2024 en Torrelavega.
Gestión de datos para el uso de inteligencia artificial en destinos turísticos. Universidad de Alicante.
Este curso se acerca al concepto de Destino Turístico Inteligente (DTI) y aborda la necesidad de disponer de una infraestructura tecnológica adecuada para garantizar su desarrollo sostenible, así como de realizar una gestión adecuada de los datos que permita la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Durante el curso se hablará de datos abiertos y espacios de datos, y su aplicación en el turismo. Está dirigido a todo tipo de público con interés en el uso de tecnologías emergentes en el ámbito del turismo.
- Fecha y lugar: Del 22 al 26 de julio de 2024 en Torrevieja.
Los retos de la transformación digital de sectores productivos desde la perspectiva de la inteligencia artificial y tecnologías de procesamiento de datos. Universidad de Extremadura.
Ya finalizado el verano, encontramos este curso donde se abordan los fundamentos de la transformación digital y su impacto en los sectores productivos a través de la exploración de tecnologías clave de procesamiento de datos, como Internet de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, etc. Durante las sesiones se analizarán casos de estudio y prácticas de implementación de estas tecnologías en diferentes sectores industriales. Todo ello sin dejar de lado los desafíos éticos, legales y de privacidad. Está dirigido a cualquier persona interesada en la materia, sin necesidad de conocimientos previos.
- Fecha y lugar: Del 17 al 19 de septiembre, en Cáceres.
Estos cursos son solo ejemplos que ponen de manifiesto la importancia que las capacidades relacionadas con datos están adquiriendo en las empresas españolas, y cómo eso se refleja en la oferta universitaria. ¿Conoces algún curso más, ofrecido por universidades públicas? Déjanoslo en comentarios.
Hace algún tiempo ya hablamos del poder que tiene la ciencia ciudadana para generar datos abiertos. Como explicábamos entonces, las iniciativas de ciencia ciudadana persiguen incentivar a los ciudadanos a contribuir en diversas actividades científicas e investigaciones a través de sus esfuerzos, conocimientos, herramientas y recursos.
El carácter participativo es una de sus grandes claves. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de colaborar, bien sea recogiendo información u ofreciendo su experiencia y conocimiento a la causa. Esta participación, que ha de ser altruista, eficiente y abierta (de acuerdo al Libro verde de la ciencia ciudadana), persigue generar una ciencia más social, que congregue el interés de profesionales y ciudadanos, y cuya finalidad sea ofrecer un beneficio a la sociedad. En este sentido, la plataforma online eu-citizen.science ha sido creada por la comunidad europea para compartir conocimiento, herramientas, formación y recursos de ciencia ciudadana acerca de diferentes ámbitos de la investigación científica.
Muchas de estas iniciativas consumen, recolectan y generar diversos tipos de datos, que en ocasiones son puestos a disposición de la ciudadanía a través de enlaces para su descarga, o de aplicaciones y mapas que facilitan su visualización.
A continuación, mostramos algunos ejemplos de grupos de ciencia ciudadana.
Iniciativas para mejorar el bienestar de la sociedad
El objetivo de Mercè, un experimento de ciencia ciudadana, reside en definir cómo es una ciudad habitable gracias a la participación de la ciudadanía y la utilización de algoritmos de inteligencia artificial.
El procedimiento es el siguiente: los participantes tienen que elegir entre dos imágenes y seleccionar dónde, según sus preferencias personales, les gustaría más vivir. De esta forma se genera un banco de conocimiento que permitirá a los algoritmos comprender qué elementos públicos necesitan los ciudadanos, y tomar decisiones que mejoren la habitabilidad de las ciudades. En la web se pueden descargar y consultar los datos que han utilizado y que se están generando fruto de este experimento.
Ante el aumento de personas mayores en riesgo de soledad, este proyecto busca desarrollar aplicaciones utilizando nuevas tecnologías de inteligencia artificial que permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Los ciudadanos están participando en el desarrollo de un robot conversacional llamado Serena, cuyo objetivo principal es aunar inteligencia artificial y participación ciudadana con el fin de analizar aspectos como la soledad, el aislamiento o el bienestar, entre otros, relacionados con las personas mayores y sus cuidadores para idear soluciones que puedan reducir estas situaciones. Puedes descargar los datos en CSV sobre las respuestas ofrecidas a través del bot conversacional del proyecto en este enlace.
Análisis de la calidad de cobertura de acceso a internet con datos colaborativos
El equipo de Aragón Open Data se encuentra trabajando actualmente en un servicio denominado "Análisis de la calidad de cobertura de acceso a internet con datos colaborativos" y que pronto verá la luz. El principal objetivo que persigue esta iniciativa es el de analizar la calidad de cobertura a internet con datos colaborativos en todos los municipios de Aragón para ofrecer una mayor información a la ciudadanía a la hora de contratar los servicios de telecomunicaciones y poder diseñar mejor las políticas públicas de despliegue.
Iniciativas para cuidar en medio ambiente
Esta iniciativa busca informar acerca de la presencia de plantas alergénicas en nuestro entorno y el nivel de riesgo de alergia en función de su estado. Su principal objetivo es ayudar a entender mejor la relación entre el medio ambiente y las enfermedades alérgicas, y sobre todo contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que las padecen.
Los ciudadanos pueden colaborar en la recolección de datos para desarrollar un mapa sobre el estado fenológico (presencia de flor cerrada, de flor abierta y/o de fruto) de las plantas del entorno que causan alergia. Los ciudadanos aportan la información en un breve cuestionario que acompañan de una foto de cada planta. Esta información se ofrece en abierto para los usuarios a través de una app y un mapa interactivo que muestra los diferentes niveles de alertas alérgenas. Los datos históricos están disponible para su descarga, aunque solo en formato pdf.
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que busca contribuir al cuidado y la conservación de la naturaleza. Una de sus grandes iniciativas es el Proyecto Ríos en Cantabria, que trabaja en la restauración de los puntos de reproducción de anfibios en el Parque Natural Saja-Besaya y en el seguimiento de visón americano en varios cursos fluviales.
Para ello, fomentan la participación ciudadana a través de grupos que se reúnen en ríos donde reciben la formación necesaria para recolectar y enviar los datos a proyecto, acercando de esta forma la ciencia a la población. Estos datos se utilizan para hacer guías, informes o incluso mapas. En este del proyecto “RIOSCONCIENCIA” se pueden visualizar y descargar -si estas logeado- los datos registrados desde 2008-2018.
Iniciativas para mejorar la economía
Se trata de un taller de producción desarrollado por Medialab que propone aprovechar el potencial del taxi como una infraestructura de ciudad para la experimentación y la innovación ciudadana.
Uno de sus proyectos más destacados es Comercio de barrio, donde el taxi sirve de herramienta al comercio local al permitirle promocionar sus productos y ofertas en el espacio publicitario de los vehículos. El usuario del taxi se beneficia al tener acceso a información sobre ofertas de comercios cercanos. Otro proyecto es “Reducción del consumo de combustible de los taxis de Madrid”, que tiene dos objetivos principales: reducir el consumo de combustible y aumentar el compromiso medioambiental del colectivo de taxistas de la Comunidad de Madrid.
El Laboratorio de Innovación Ciudadana de Granada se centra en la generación de ideas, soluciones y desarrollo de proyectos para la ciudad. LabIN Granada conforma una red de participación ciudadana a través de una plataforma global y distribuida para que puedan descubrir todas las ideas que otros granadinos y visitantes ya han aportado.
Entre sus proyectos hay algunos relacionados con el ámbito económico desde un punto de vista sostenible, como Nuevos modelos de alojamiento turístico, una propuesta que busca aportar ideas para equilibrar el impacto socioeconómico a favor de los residentes de la ciudad de Granada provocado por los nuevos modelos de alojamiento turístico.
Siguiendo una filosofía de datos abiertos, la plataforma LabIN pone a disposición del público general sus datos sobre las ideas y los proyectos de los usuarios bajo una licencia CC by SA, lo que permite su reutilización y distribución.

Estos son solo algunos ejemplos que hemos recopilado acerca de cómo la ciencia ciudadana puede ayudar al desarrollo de la sociedad, tanto en aspectos económicos, sociales como medioambientales.
¿Conoces alguna otra solución tecnológica que fomente la participación ciudadana en estos u otros ámbitos al servicio de la sociedad? Queremos seguir ampliando información. No dejes pasar la oportunidad de ofrecernos toda la información en los comentarios o enviando un correo a la dirección contacto@datos.gob.es.
Contenido elaborado por el equipo de datos.gob.es.
Mosquito Alert es un proyecto de ciencia ciudadana que busca luchar contra el mosquito tigre y el mosquito de la fiebre amarilla, especies transmisoras de enfermedades como el Zika, el Dengue o el Chikungunya.
A través de la aplicación móvil, cualquier ciudadano puede informar de posibles mosquitos de estas especies o de sus lugares de cría. Solo tiene que realizar una fotografía del hallazgo, que será enviada junto con su posicionamiento GPS. Un equipo humano de entomólogos expertos analizará las fotos recibidas, validando los hallazgos, e informará a cada usuario de su resolución.
En caso de que el hallazgo sea positivo, la fotografía pasará a formar parte de un mapa interactivo que permite ver las zonas de España donde se ha detectado un mayor número de mosquitos tigre o de la fiebre amarilla. El mapa incluye información relativa al tipo de mosquito, los lugares de cría y la distribución de los participantes. También permite aplicar un filtro temporal, para saber cuándo fueron tomadas las fotografías.
Los datos obtenidos se comparten de manera abierta a través de GBIF España. Gracias a toda esta información, los gestores de salud pública pueden mejorar la monitorización de estas especies y controlar su expansión. Además, estos datos se utilizan para desarrollar modelos predictivos que ayudan a calcular la probabilidad de encontrar mosquitos tigres en distintas zonas.
La plataforma Mosquito Alert está coordinada por tres instituciones públicas del ámbito de la investigación científica. El CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) y el CEAB-CSIC (Centro de Estudios Avanzados de Blanes), con el soporte de Obra Social La Caixa, Dipsalut (Organismo de Salut Pública de Girona, Fundación Española para la ciencia y tecnología (FECYT).